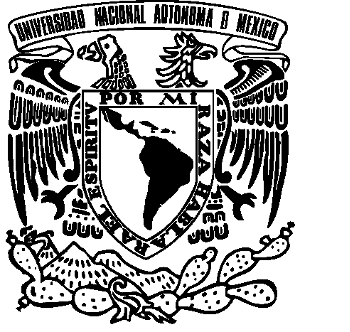No produce una sola paca; pero gana como banquero, comerciante e industrial, estrangula a los agricultores y empobrece al país.
El algodón presenta el caso típico de la explotación a que se encuentra sujeto nuestro agricultor, tanto el ejidatario como el pequeño y mediano productor. Es también un caso en que se puede ver con claridad que hay factores, como el del monopolio, que están frenando nuestro progreso y que es necesario tomar medidas enérgicas para operar los cambios de fondo que modifiquen el status quo, como condición para que nuestro desarrollo sea continuo y en beneficio de las mayorías.
El monopolio algodonero está representado en México por la empresa algodonera más grande del mundo, la Anderson Clayton and Co., que domina el comercio de la fibra en los Estados Unidos y fuera de él. A la Anderson se suma un puñado de empresas que se guían por lo que hace la Anderson que es la que fija la política. Veamos cómo opera el monopolio en una zona típica, la de Mexicali, que es una de las más importantes del país.
Anderson Clayton and Co.: banquero, comerciante, industrial
El monopolio que ejerce la Anderson sobre el negocio algodonero no se deriva del hecho de que sea un gran productor de algodón, ya que no produce una sola paca, sino de su fuerza financiera y del dominio de las plantas industriales y de los canales de exportación. En líneas generales, la Anderson opera de la manera siguiente:
En la época oportuna, meses antes de que se inicie la siembra del algodón, la Anderson contrata con los grandes consumidores de la fibra, especialmente de Japón y de Europa (además de los de Estados Unidos). En tales contratos se fija el precio, las calidades, la procedencia del algodón y de las fechas de entrega. Sobre esta base, la Anderson, con la venta asegurada, procede a formular sus planes de operación en el ciclo de que se trate. Una cosa similar hacen las demás compañías, aunque en menor escala.
El siguiente paso consiste en refaccionar a los agricultores. La refacción consiste en el otorgamiento de crédito en una cantidad que permita al agricultor preparar la tierra, sembrar, fertilizar, combatir las plagas y cosechar. En esta operación la Anderson actúa como banquero, cobrando tasas de interés del 12% anual. Es su primera ganancia.
Pero el crédito no se otorga en efectivo sino en mínima parte. Una proporción importante toma la forma de suministros en especie. El agricultor tiene que comprar a la Anderson los fertilizantes e insecticidas que necesita, lo que representa una parte importante en la refacción. En esta operación la Anderson actúa como comerciante; deriva de ello utilidades considerables, ya que opera con “clientes cautivos”.
Viene luego la cosecha y el agricultor tiene que enviar su algodón en hueso a los despepites de la Anderson para obtener la fibra y la semilla. De nuevo el agricultor es un cliente cautivo y tiene que pagar el costo de maquila fijado por la Anderson. Esta operación proporciona al monopolio nuevas utilidades.
Luego viene lo mejor, para la Anderson por supuesto, la liquidación. El algodón lo clasifica la propia Anderson sin intervención del agricultor “dueño del algodón”. Este debe aceptar como buena la clasificación que hace la compañía, así como el peso que ésta determine ¿Se puede concebir semejante atraco? Sin embargo, así es.
¿Y a qué precio se efectúa la liquidación? A los precios de plaza. Aparentemente esta base es justa. Pero en verdad es otra manifestación del grado de explotación que ejerce el monopolio sobre los agricultores. El precio de plaza no es otro que el que fija la Asociación de Algodoneros (léase “de los comerciantes en algodón”) en la que la Anderson Clayton tiene el dominio completo. Por eso los precios de plaza son desproporcionadamente inferiores a los precios internacionales. Y el agricultor no puede escapar de este círculo de hierro porque al recibir la refacción se compromete a vender su algodón a la compañía refaccionadora. Y cuidado con no cumplir, no habrá quien compre ese algodón, porque todos los compradores forman parte del mismo círculo. El agricultor no recibirá crédito en el futuro de ninguna otra empresa.
Con la semilla sucede lo mismo. Tiene que ser vendida al precio fijado por el monopolio.
El cuadro general del negocio algodonero es, por lo tanto, el siguiente:
Millares de agricultores que trabajan para un puñado de intermediarios, especialmente extranjeros, que los explotan en mil formas; los productores reciben ingresos reducidos que apenas les bastan para seguir viviendo; el algodón es vendido a todo el mundo no por los propios productores, sino por un puñado de intermediarios extranjeros que son los que obtienen la crema del negocio; el país no recibe sino una parte reducida de las divisas que proporciona la venta del algodón que producimos.
La situación que priva en el negocio del algodón está empobreciendo las principales zonas algodoneras y reduciendo alarmantemente sus rendimientos. Zonas otrora tan importantes como la de Matamoros han tenido que buscar otros cultivos, aunque no muy prometedores, como el sorgo y el maíz. Mexicali, por su parte, todavía la principal zona exportadora del país, está sufriendo un serio quebranto resultado de altos costos de producción.
La aparición de nuevas zonas algodoneras de alguna importancia como la de Tapachula, de Altamira y la de Apatzingán, que en el ciclo 1964-65 tuvieron una producción combinada de 510 mil pacas, aunque han logrado compensar la caída en las zonas tradicionales, no pueden ser una base sólida para el desarrollo de este cultivo, ya que son de temporal y no de riego. Esta circunstancia hace esperar que en plazo breve se reduzcan los rendimientos porque no soporten los gastos de fertilización, como los de riego, y por la fuerte incidencia de plagas que se presentará en un futuro muy próximo.
La cosecha cumbre lograda en el presente ciclo de 1965-66, en que se produjeron 2 600 000 pacas, no debe confundirnos, porque fue resultado de condiciones extremadamente favorables en zonas como Mexicali, y de ampliación de la superficie de cultivo en las nuevas zonas de temporal, como la de Altamira. Esta última produjo 500 000 pacas, cifra que duplica la del año anterior. La tendencia de la producción, que es lo que cuenta, ha sido francamente descendente. Desde el ciclo 1958-59, en que se logró una cosecha de 2 385 083 pacas, la producción fue inferior en todos los años posteriores, con excepción de la del último ciclo.
Debe señalarse además, que la producción algodonera se ha estado manteniendo, a pesar de su escasa costeabilidad para los verdaderos productores, gracias a que ese cultivo es de los pocos que reciben créditos más o menos amplios por parte de las compañías algodoneras. Muchos agricultores siembran algodón como medio para seguir trabajando y ganarse así un sustento, porque las perspectivas de otros cultivos no son muy alentadoras.
Frente a este panorama, se hace necesario y urgente, para mantener o ampliar la producción del algodón, uno de los cultivos de mayor mercado mundial y económicamente más convenientes para México, que se adopte una política a fondo, que remueva los obstáculos que están frenando el desarrollo de este importante producto agrícola-industrial.
Con el ánimo de contribuir a la solución de un problema tan importante, que afecta a millares de familias mexicanas y al comercio exterior del país, así como a la industria nacional, presentamos a continuación lo que consideramos pueden ser las líneas generales de la política económica que deberá seguirse para atacar el problema de raíz:
l.-Elaborar un Plan Agrícola Nacional que jerarquice los distintos cultivos, en atención a los recursos y a las necesidades del país en materia de producción de alimentos, de materias primas para nuestra industria y de productos de exportación que nos proporcionen divisas para apuntalar nuestro desarrollo. Dentro de este Plan quedará incluido el algodón en los términos que demande el interés nacional.
2.-Crear un organismo, con la participación de los propios agricultores y del gobierno, con facultades amplias para operar en el ramo del algodón, tanto en lo que hace al otorgamiento de créditos directos a los agricultores, como en la adquisición de fertilizantes, insecticidas y semillas para uso de éstos, y en el manejo de la cosecha. Este organismo deberá ser el conducto único para las ventas directas del algodón mexicano al exterior. Por medio de este organismo se destruiría el monopolio algodonero que se ejerce a través del crédito y del control del comercio con el exterior.
3.-Fortalecer a la Unión Nacional de Productores de Algodón para que cumpla plenamente con su objetivo de representar a los productores genuinos, lograr la mejoría de los cultivos y hacer llegar los máximos beneficios a sus agremiados.
4.-Presentar un frente unido con los productores de otros países productores de algodón, para impedir que los Estados Unidos sigan una política algodonera perjudicial y agresiva.
La aplicación de esta política afectará sin duda los intereses de los monopolios que ahora controlan el negocio, pero tendrá en cambio la más amplia simpatía y la colaboración entusiasta de los millares de verdaderos productores y del público en general.
El dilema está planteado: o se mantiene la situación presente que beneficia primordialmente a una docena de empresas extranjeras, o se actúa en función de los grandes intereses nacionales.
¿Qué camino seguirá el gobierno? Confiamos en que se inclinará por estos últimos. Pero dejemos que los hechos nos den la respuesta.♦