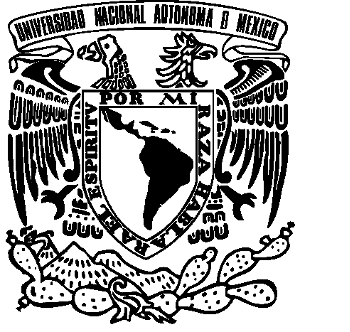Abrir la frontera a la importación de alimentos está bien como medida extrema, pero en nada resuelve la aflictiva situación en que vive el pueblo: el consumidor paga precios exorbitantes que no llegan jamás al productor sino al intermediario
No debe extrañarnos lo que está sucediendo en materia de precios, ya que corresponde fielmente a la organización económica que padecemos, dominada por el afán de lucro sin límites, por la “ley de la selva” en que el más fuerte domina y explota al débil, por un aparato administrativo corrupto e irresponsable y por la desorganización y mediatización de los sectores populares, obreros, campesinos y consumidores.
No hace falta que se aumenten los salarios mínimos, que se modifiquen las cargas fiscales o que ocurra otro hecho semejante para que los precios que tiene que pagar el consumidor sean desproporcionadamente altos en relación a los costos de producción, trátese de productos agropecuarios, industriales o de los servicios en general. El marco dentro del cual se lleva a cabo la producción y la comercialización conduce necesariamente a una estructura de precios elevados y al aprovechamiento de cualquier circunstancia para elevarlos aún más.
Veamos lo que sucede en el renglón de la producción y comercialización de verduras, legumbres y frutas en las zonas de abastecimiento del Distrito Federal, según el estudio realizado por el economista Rodolfo Villarreal, basado en una investigación de campo llevadas a cabo en el año de 1970 y cuyos resultados han sido publicados junto con otros trabajos de investigadores distinguidos, en el libro “Bienestar Campesino y Desarrollo Económico”, editado por el Fondo de Cultura Económica.
Producción— Los productores de verduras, legumbres y frutas de la región que abastece al Distrito Federal –Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Guanajuato y algunas Delegaciones del Distrito Federal, principalmente— se agrupan en dos categorías 1) los que cultivan una extensión superior a diez hectáreas, de su propiedad y/o arrendadas, con técnicas modernas, utilizando jornaleros, y 2) los pequeños productores con menos de diez hectáreas, que aplican técnicas atrasadas por mayor escasez de recursos, y las trabajan personalmente con ayuda de su familia.
Los dos principales problemas que afrontan estos productores, sobre todo los del segundo grupo, aunque los del primero tampoco escapan a ellos, son el de la comercialización de sus cosechas y el del crédito. La comercialización se realiza en condiciones tan desventajosas que los productores son materialmente despojados del fruto de su trabajo, por un enjambre de intermediarios, de agentes de tránsito y de inspectores fiscales. Ese despojo reduce los ingresos de los productores en un grado tal que no les permite disponer de los recursos propios que requieren para mantener en producción sus parcelas, ya no digamos para ampliarlas y mejorar la productividad. De ahí que tengan que recurrir al crédito en condiciones tan onerosas que su situación se torna cada vez más aflictiva.
Las fuentes de crédito de que disponen los productores son las siguientes: 1) bancos privados, que operan con los mejores sujetos de crédito, con intereses del 18% anual, y con la exigencia de amplias garantías; 2) bancos oficiales, que operan al 10% anual, oficial, pero que en general por su falta de recursos atienden una clientela reducida y con frecuencia adolecen de fallas, y 3) los intermediarios, que hacen anticipos sobre la cosecha, cargando intereses que van del 5 al 10% mensual.
En estas condiciones se establece un “círculo vicioso” en donde el despojo de que son víctima los productores en la comercialización de sus cosechas los obliga a recurrir al crédito usuario que tiene el doble efecto de elevar sus costos y comprometer sus cosechas a favor de intermediarios que de esta manera están en condiciones de despojar en mayor grado aún a los productores.
Un botón de muestra
Bastará un ejemplo concreto para comprobar el grado en que los productores, por una parte, y los consumidores, por la otra, son explotados por todo un enjambre (¿banda?) de usureros e intermediarios. Se trata del caso del jitomate, con datos proporcionados por el economista Villareal en el estudio mencionado.
El 25 y 26 de agosto de 1970 el jitomate de primera se vendió en los mercados del Distrito Federal entre $ 1.80 y $ 2.00 el kilogramo (promedio de $ 1.90), fechas en que los bodegueros de La Merced lo compraron a un precio entre $ 0.46 y $ 0.54 (promedio de $ 0.50). ¿Por qué si el consumidor pagó en promedio $ 1.90 por kilogramo, el productor recibió solamente $ 0.50 entregándolo en La Merced? ¿Por qué hacer llegar el jitomate de La Merced a los consumidores finales en el Distrito Federal significó una carga adicional para éstos de $ 1.40, es decir, casi tres veces lo que costó producirlo y traerlo de la zona de abastecimiento a La Merced?
El bodeguero de La Merced, que compró el jitomate a $ 0.50 por kilogramo, en promedio lo vendió a los precios siguientes: a otros bodegueros menores, $ 0.68 el kilogramo, es decir con un 36% de recargo sobre el precio al que compró; a los comerciantes al menudeo, por partidas mayores de tres cajas, a $ 0.80, es decir, con el 60% de recargo; a comerciantes pequeños, en partidas de una y dos cajas, a $ 1.16, es decir, con recargo del 132%.
El comerciante al menudeo, que compró partidas de tres cajas o más y que pagó el jitomate a $ 0.80 el kilogramo lo vendió a los consumidores a $ 1.90, en promedio, lo que significó un recargo del 137.5%; el que compró una o dos cajas y que lo compró a $ 1.16 el kilogramo, al venderlo a $ 1.90 incrementó el precio en un 72.4%. Los comerciantes al menudeo cuando obtienen la mercancía a crédito tienen que pagar al bodeguero intereses hasta del 30% diarios; y en los casos en que operan con créditos de otras fuentes, con intereses del 5 al 10% mensual; solamente los que tienen recursos propios o logran créditos del Banco del Pequeño Comercio, se libran de esos despojos.
Pero estos datos no proporcionan la historia completa. El productor está sujeto a una serie de despojos que merman fuertemente los ingresos que obtiene por la venta de sus productos. El transporte de su cosecha a La Merced le ocasiona además de los gastos de flete, los siguientes: pago a los agentes de tránsito en las carreteras, a razón de cuando menos $ 5.00 por parada (en ocasiones, hasta cuatro pagos por ese concepto); pago de alcabalas (costo no precisado en el estudio del Lic. Villareal); pagos a los agentes de tránsito en el Distrito Federal, a razón de $ 15.00 si sólo es agente, y $ 30.00 si es motociclista; pago al agente de tránsito en La Merced para que le dé lugar para hacer cola en los andenes, de $ 10.00 a $ 20.00; pago a los “macheteros” por descargar el camión, unos $ 10.00; y de $ 10.00 a $ 15.00 al recaudador del Distrito Federal por el uso del andén, los que con frecuencia no dan recibos.
Pero para el productor que trae su cosecha a La Merced los problemas apenas comienzan. Para vender su producto tiene que depender de comisionistas, conocidos comúnmente como “coyotes” que conocen el mercado y están “amafiados” con los bodegueros. Dichos comisionistas le cobran al productor del 5 al 10% del valor de la operación.
Si el productor se resiste a utilizar a los comisionistas tendrá grandes dificultades para vender su producto por las íntimas conexiones que existen con los bodegueros, y de lograrlo, generalmente se encontrará con que tiene que aceptar precios más bajos, ya que no vender le significaría volver a hacer gastos en cargar de nuevo el camión, incurrir en mermas y buscarle venta en otros lugares, que para él están prácticamente cerrados.
De esta suerte, de los $ 0.50 por kilogramo que recibió el productor en La Merced, en las fechas indicadas, debe haber recibido unos $ 0.35 cuando mucho. De ellos tendrá que pagar intereses del 5 al 10 % mensual, recuperar sus gastos, y de lo que le quede, si le queda algo, tendrá que vivir (más bien vegetar) y disponer de algo para hacerle frente a los gastos de los cultivos del nuevo ciclo.
Esta es la realidad que podemos encontrar en la mayoría de la producción y comercialización de los alimentos de origen agropecuario y del mar, y con algunas variantes, más bien de grado que de fondo, en la de los productos industriales.
“Emergencia”… permanente
Las medidas de “emergencia” que están siendo dictadas por el Gobierno Federal, como la de abrir la frontera a la importación de artículos de primera necesidad, principalmente alimentos, tienen justificación pero sólo como expedientes transitorios, como “paliativos” que no resuelven en verdad el serio problema que permanentemente tenemos planteado de un sistema de producción y comercialización que gravita como carga excesivamente pesada sobre los consumidores, por los precios elevados que tiene que pagar, y sobre los verdaderos productores que son despojados del fruto de su trabajo. Vivimos en una situación de emergencia permanente que requiere de una política a fondo que ataque las raíces mismas del problema: crédito, comercialización ágil y de bajo costo, eliminación de intermediarios innecesarios, Centros de Distribución al mayoreo abiertos a los productores, Mercados sobre Ruedas, intervenciones más vigorosas de la CONASUPO, en la compra y venta de productos, saneamiento de autoridades fiscales, de tránsito y encargados del crédito oficial, y finalmente, una acción más decidida de parte de los consumidores (obreros, campesinos, clase media, etc.) en defensa de sus intereses.♦