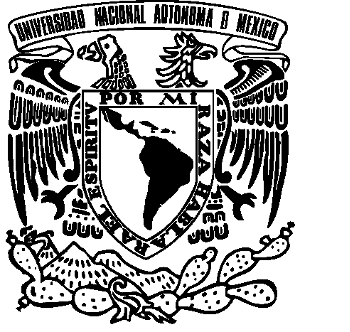México inició las rebeldías y su ejemplo ha sido seguido por casi todos los productores del oro negro. Ahora el turno es de Venezuela, quien promulga una legislación nacionalista
El petróleo por su importancia militar y económica ha jugado un papel de primera importancia en el juego del imperialismo mundial. La “fiebre del oro negro” lanzó a las grandes empresas, apoyadas por la diplomacia y sobre todo por las bayonetas de sus gobiernos a todos los rincones del mundo, en busca del preciado combustible que de manera creciente, se convertía en la fuerza impulsora de su industria y transporte y también de su aparato militar.
En ese proceso de expansión mundial se controló la riqueza petrolera de muchos países y de regiones enteras y con el dominio del petróleo se dominó también a los pueblos que tenían la “fortuna” de poseer esas riquezas. De esta manera, el petróleo en lugar de constituir una riqueza que beneficiara a los propios países productores, se convirtió en uno de los principales factores de dominio imperialista, principalmente por parte de intereses norteamericanos y anglo-holandeses.
El dominio de los monopolios petroleros se extendió a México, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, el Medio Oriente, Rumania y a todos los países que estuvieron a su alcance.
La rebelión comenzó en México
La expropiación petrolera llevada a cabo en 1938 por el presidente Cárdenas inició el movimiento de emancipación de los países productores de petróleo contra el dominio imperialista de sus riquezas. El proceso ha sido largo, zigzagueante, pero bien definido. En los años recientes se ha generalizado con gran celeridad y uno a uno los países productores han ido tomando medidas para rescatar su riqueza petrolera y ponerla al servicio del desarrollo económico nacional y para convertirla en un poderoso puntal de su independencia económica y política.
Los caminos seguidos presentan una amplia gama que va desde el establecimiento de organismos nacionales encargados de explorar, explotar y refinar petróleo (al lado de las grandes compañías extranjeras), la lucha conjunta de productores para negociar mejores condiciones con las empresas foráneas y la suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones a intereses extranjeros, hasta la expropiación de las propiedades de esas compañías. En algunos casos, se han combinado varias de esas medidas.
En el periodo de la posguerra se destacan los casos de la nacionalización petrolera efectuada por Rumania al convertirse en un país socialista; la nacionalización llevada a cabo por el gobierno de Argelia en 1970 de las propiedades de empresas francesas, norteamericanas, anglo-holandesas y alemanas, y las expropiaciones de Bolivia (Gulf Oil) y de Perú (Internacional Petroleum Co., filial de la Standard, Oil de Nueva Jersey). Esto, sin contar la más o menos abortada nacionalización de las propiedades de la Anglo-Iranian, por el primer ministro Mossadegh, en 1951.
En lugar destacado también debemos considerar la lucha conjunta que en defensa de sus intereses frente a los monopolios petroleros internacionales han emprendido diez de los más importantes productores a través de la llamada Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEC). La fuerza de contratación de la OPEC es muy grande, ya que sus integrantes producen el 57% del petróleo y poseen el 78% de las reservas petroleras del mundo occidental. Las reservas de cada uno de los países de la OPEC, son las siguientes:
| Millones de barriles | |
Arabia Saudita Kuwait Irán Iraq Argelia Libia Venezuela Abeu Dhabi Indonesia Qatar | 128,500 67,100 70,000 32,000 30,000 29,200 14,000 11,800 10,000 4,300 |
| Total, los 10 | 395,900 |
Los resultados de la acción de la OPEC pueden estimarse por las importantes ventajas que lograron mediante el Acuerdo de Teherán firmado en febrero del presente año. Seis países integrantes de la OPEC -Irán, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Abu Dhabi y Qatar- obtuvieron de las 23 compañías extranjeras que explotan sus recursos petroleros las siguientes mejorías: un aumento de 35 centavos de dólar por barril en el precio de liquidación; aumentos de 5 centavos adicionales por barril, en junio de 1971, en enero de 1973, enero de 1974 y enero de 1975; un aumento del 2.5% adicional a dichos precios de liquidación, en cada una de las fechas señaladas para compensar a los productores del aumento de precios; aumento al 55% de la tasa impositiva, frente al 50% que regía hasta la fecha de suscripción del Convenio de Teherán.
Las compañías petroleras se vieron obligadas a aceptar esas demandas porque el petróleo de los seis países alcanza grandes proporciones, lo necesitan para abastecer su mercado y, además porque los precios del petróleo han experimentado un continuo aumento en los años recientes.
Venezuela, en turno
El acontecimiento más reciente, y también el más importante en estos momentos, es el paso que ha dado Venezuela, el más importante productor de la América Latina y el tercero del mundo, de no otorgar nuevas concesiones a empresas extranjeras y de que las propiedades de las empresas que ahora explotan el petróleo venezolano reviertan al país al término de las concesiones de que disfrutan. Esto significa entre otras cosas, que en 1983 el gobierno venezolano comenzará a tomar posesión de la riqueza petrolera nacional, que hasta ahora fue detentada por intereses extraños al país.
Para tener una idea más clara de los alcances de la nueva política venezolana sobre su petróleo, presentamos algunos datos pertinentes.
Las primeras concesiones petroleras se otorgaron en Venezuela a principios del presente siglo, principalmente a intereses europeos. En 1909, por ejemplo, el presidente Vicente Gómez otorgó una concesión de 27 millones de hectáreas a la Venezuelan Oil Exploration, la que posteriormente fue adquirida por la Royal Dutch.
Los intereses norteamericanos iniciaron su penetración en Venezuela hasta finales de 1919, año a partir del cual obtuvieron concesiones de parte del gobierno y por compra a particulares: la Standard Oil de Nueva Jersey, la Sun Oil, Texas Co., Gulf, Sinclair, Standard Oil de Indiana, y otras adquirieron intereses en Venezuela.
La explotación petrolera (1 320 millones de barriles) se realiza actualmente en su casi totalidad por empresas extranjeras, las que controlan (año de 1968) el 99% de la producción total de petróleo crudo. A las empresas norteamericanas corresponde el 74% de la producción total, es decir, casi las tres cuartas partes. Las más importantes productoras en ese año de 1968, y su producción individual fue la siguiente:
| Millones de barriles | % | |
Standard Oil (N. J.) Royal Dutch Gulf Oil | 552.6 337.7 145.3 | 41.9 25.6 11.0 |
| Total, las tres | 1 035.6 | 78.5 |
| Sun Oil | 88.5 | 6.7 |
| Texaco | 66.8 | 5.0 |
| Mobil Oil | 45.4 | 3.4 |
| Otras extranjeras | 77.0 | 5.8 |
Como puede verse, la riqueza petrolera de Venezuela se encuentra controlada por intereses extraños al país. Las tres grandes produjeron más de mil millones de barriles, lo que representó el 79% de la producción total del país. De ellas dos son norteamericanas y una –Royal Dutch- anglo holandesa.
Aunque la ley correspondiente ya fue aprobada es de esperarse que su aplicación vaya a encontrar muy serios obstáculos, ya que resultarán afectados intereses muy poderosos, entre los que se destacan los del Grupo Rockefeller, que controla la Standard Oil de Nueva Jersey, que por sí sola produce más de las dos quintas partes del petróleo venezolano.
Frente a estos intereses será necesario que el pueblo venezolano se mantenga firme y que todos los pueblos especialmente los de la América Latina demos todo el apoyo necesario para que ese filón de la riqueza venezolana ¡por fin! sea propiedad de su pueblo y sirva para acelerar el desarrollo y consolidar su independencia. Recordemos 1938 y los grandes beneficios que la expropiación petrolera ha reportado a nuestro país, pues el petróleo nacionalizado ha sido la columna vertebral del México moderno.♦