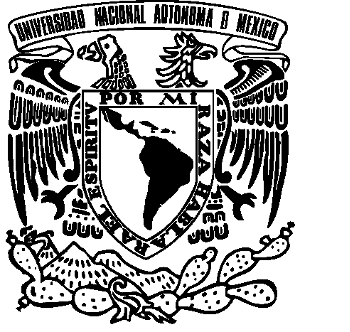Los Estados Unidos olvidan muy pronto, cuando les conviene: cuando intentó bloquear y asfixiar a Cuba, su principal proveedor de azúcar hasta 1960, recurrió a “sus amigos latinoamericanos” para que lo ayudaran a cubrir sus necesidades de azúcar y, de paso, se hicieron cómplices de la agresión a un país hermano; ahora manipula las cuotas, reduciéndolas a unos y elevándolas a otros, por razones puramente políticas de su conveniencia. Frente a estas agresiones los países latinoamericanos deberían unirse y demandar un trato correcto y justo en sus transacciones con el poderoso, que dejará de serlo si en lugar de dividirnos por las manipulaciones norteamericanas, hacemos un frente común en defensa de los intereses de nuestros pueblos. |
El mercado mundial del azúcar presenta condiciones especiales, ya que está estructurado en forma de grandes “bloques”, cada uno con sus características particulares. Los rasgos esenciales del mercado mundial son los siguientes:
La producción mundial en el año de 1970 se estima en unos 70 millones de toneladas, correspondiendo alrededor del 60% al azúcar de caña y el 40% al de remolacha. De esos 70 millones se consumen en los propios países de productores unos 50 millones, destinándose a la exportación unos 20 millones de toneladas.
Los 20 millones de toneladas de azúcar que se destinan a la exportación la mayor parte está regido por sistemas de cuota y con precios determinados, quedando alrededor de 9 millones de toneladas que al “mercado libre” en donde rigen precios fluctuantes de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda y otros factores.
La Gran Bretaña es el núcleo de uno de los bloques del que forman parte países productores del Commonwealth, tales como las Indias Occidentales y Guyana, Mauricio, Australia, Fiji, Belice y otros. Las compras de azúcar que realiza la Gran Bretaña se sujetan a un convenio especial, el acuerdo de la Comunidad sobre el azúcar (CSA) que estará vigente hasta el año de 1974 y según el cual se deciden las cuotas por las partes contratantes, por un mecanismo de negociaciones en las que participan con voz y voto todos los interesados. En el año de 1970 la Gran Bretaña compró 1.8 millones de toneladas, de las cuales correspondieron alrededor del 45% a las Indias Occidentales y Guyana, el 18% a Mauricio y otro tanto a Australia, el 8% a Fiji, el 6% a Swazilandia, y el 5% a Belice y otros proveedores. El precio convenido se situó entre 44 y 47 libras esterlinas la tonelada, superior al precio libre.
La Comunidad Económica Europea forma otro bloque importante que comprende a los 6 países que componen el llamado Mercado Común Europeo. De nuevo encontramos aquí un sistema en donde las partes tienen participación con voz y voto en la fijación de cuotas y de precios. Este bloque tiene características fuertemente proteccionistas ya que para favorecer el desarrollo de la industria azucarera en esos países se han establecido subsidios, barreras arancelarias, y precios más elevados que los del mercado libre internacional. Gracias a esas protecciones la producción de azúcar se ha elevado considerablemente, al grado de que se producen excedentes superiores al millón de toneladas anuales, parte de las cuales se utilizan para la elaboración de alimentos para ganado y en la industria química, y otra parte queda disponible para el mercado mundial.
Los países Socialistas realizan sus transacciones sobre la base de convenios en donde participan, como en los anteriores a que nos hemos referido, los países interesados, tanto los compradores como los vendedores. De estos convenios los más importantes son los que rigen las operaciones de compra-venta entre Cuba, el más importante exportador del mundo, y la Unión Soviética y China. En dichos convenios se establecen las cantidades y los precios, además de las condiciones de ajustes que demanden las necesidades de los países contratantes y las condiciones del mercado mundial. En 1970 Cuba vendió a la Unión Soviética cerca de 3 millones de toneladas con base en estos convenios.
Existe también un convenio especial entre los compradores y vendedores de lo que podría llamarse el mercado libre del azúcar, que en 1970 dispuso de alrededor de 9 millones de toneladas. De esta manera, en el mercado libre se formó el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA) en el que están representados los compradores y vendedores que negocian alrededor de las cuatro quintas partes del azúcar libre disponible. De común acuerdo, los signatarios del ISA establecen un sistema de cuotas y de niveles de precios a que deben sujetarse las transacciones. Las cuotas que se establecen tienen cierta flexibilidad, ya que se conviene que si el precio del mercado libre sube hasta 50 libras esterlinas la tonelada, cada vendedor puede elevar automáticamente su cuota básica hasta un 10%; si los precios bajan deberán reducir la cantidad que lancen al mercado. Este convenio tiene la finalidad de lograr condiciones más estables y favorables en el mercado libre del azúcar, mediante la acción conjunta de los interesados.
El Bloque Norteamericano: lo toma o lo deja
Una diferencia esencial distingue al Bloque Norteamericano de los demás: los Estados Unidos fijan las cuotas y los precios que han de pagar de manera unilateral, sin consultar a los países proveedores los que son colocados en la incómoda posición de “tomarlo o dejarlo”.
La forma unilateral en que procede el gobierno norteamericano en la fijación de las cuotas para la importación de azúcar es típicamente imperialista. Manipulando las cuotas trata de alinear a unos y estimularlos, y de castigar y agredir a otros. Con esas manipulaciones intenta también dividir a sus proveedores para que no hagan frente común. La cuota se convierte así en un instrumento político de intervención e influencia sobre los países proveedores. A través de la cuota azucarera los Estados Unidos tratan también de favorecer principalmente a las empresas azucareras norteamericanas que operan en ese país y que tienen grandes intereses también en algunos países proveedores. Veamos algunos aspectos relevantes sobre el particular.
La política azucarera de los Estados Unidos, el principal mercado mundial de este producto, ha consistido fundamentalmente en proteger a la industria doméstica de remolacha y de caña, hasta un grado que resista el consumidor norteamericano. Siguiendo esa política el gobierno de los Estados Unidos ha manejado diversos instrumentos para estimular al máximo el desarrollo de la industria azucarera en el interior del país incluyendo la de algunos territorios bajo su dominio, entre los que se destacan los altos aranceles, sobre todo para el azúcar refinado, las cuotas de importación, la aceptación de altos precios para los consumidores norteamericanos y también subsidios directos.
Gracias a esta política se ha podido desarrollar la industria azucarera norteamericana, a pesar de su visible desventaja competitiva real frente a la producción de muchos otros países azucareros. Pero las víctimas de esa política han sido los consumidores que pagan los precios más elevados del mundo —7.52 pesos mexicanos por kilogramo, frente a menos de 4 pesos en la mayoría de los países de Europa, y de 1.54 pesos en México, en el año de 1969— y los países proveedores que no se conducen de acuerdo con los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos.
El sistema de cuotas de importación de azúcar se inició en los Estados Unidos con el Decreto Jones-Costigan de 1934 que después fue sustituido por la Ley Americana del Azúcar de 1937, fecha a partir de la cual el sistema de cuotas se rigió por la Ley Azucarera que ha sido reformada en distintas ocasiones. El Decreto aludido y las leyes que lo sucedieron hasta 1960, tuvieron como norma el asegurar la máxima contribución en la producción de azúcar a la industria norteamericana y de los territorios dominados, y obtener los faltantes en sus proveedores tradicionales, como Cuba. La Ley del Azúcar de 1948, que tuvo la novedad de que por primera vez se incluyó a México con una cuota simbólica, estableció la siguiente distribución:
Total | 6.985,438 | 100.0 |
| Producción doméstica: |
|
|
| Remolacha | 1.632,960 | 23.5 |
| Caña | 453,600 | 6.5 |
| Hawai | 954,374 | 13.7 |
| Puerto Rico | 825,552 | 11.8 |
| Islas Vírgenes | 5,443 | 0.1 |
| Filipinas | 890,870 | 12.8 |
| Cuba | 2.192,411 | 31.4 |
| México | 3,667 |
|
| Perú | 6,751 |
|
| Nicaragua | 6,209 |
|
| El Salvador | 4,986 |
|
| Rep. Dominicana | 4,051 |
|
| Otros | 4,564 |
|
Como puede verse, más de la mitad correspondió a la industria doméstica de los Estados Unidos y la de sus Dependencias; un 13% a Filipinas que hasta 1946 fue colonia norteamericana y el 31.4% a Cuba, el principal proveedor de los Estados Unidos desde principios de siglo y cuya industria estaba casi totalmente en poder de empresas norteamericanas (Punta Alegre Sugar, National Sugar Rfg., National Sugar Rfg., The Cuban-American Sugar Co., United Fruit Co., entre otras).
Las cuotas asignadas a México y otros países de la América Latina (fuera de Cuba) apenas representaron el 0.2% del total.
La Revolución Cubana vino a cambiar el panorama.
Continuará...