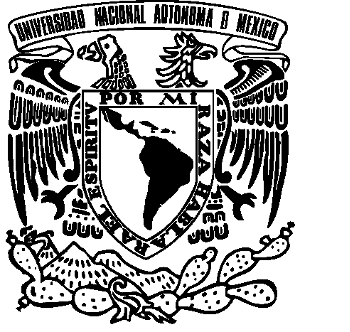| Las riquezas naturales y la industria manufacturera se encuentran fuertemente dominadas por grandes firmas internacionales que son las que deciden de acuerdo con sus intereses particulares. La exportación de materias primas y alimentos está controlada por esas grandes firmas; las importaciones de materias primas, partes y productos acabados, y las escasas exportaciones de manufacturas son realizadas también por las compañías extranjeras. En México una alta proporción de la exportación de algodón, primero en importancia, de metales, de minerales no metálicos, de conservas alimenticias, de algunas manufacturas metálicas de partes de automóviles y de unidades terminadas, son efectuadas por empresas extranjeras. Por el lado de las importaciones también una fuerte proporción es llevada a cabo por firmas extranjeras. |
¿Cómo puede México romper la camisa de fuerza que nos impone el extranjero?
Es preciso organizar la producción y nuestro comercio exterior; organizar a los productores para ventas directas al exterior y comerciar con todos los países del mundo sobre bases justas.
Un destacado representante de los grandes negocios de los Estados Unidos declaró en ocasión reciente que “... muy pronto nos vamos a encontrar (los norteamericanos) en una situación en que el comercio internacional se estará realizando principalmente entre nuestras propias empresas en escala mundial”. Esta opinión refleja con bastante aproximación la realidad actual del comercio internacional: grandes compañías multinacionales, principalmente de la Unión Americana, realizan la mayor proporción de las exportaciones mundiales y también de las importaciones.
A través de extensas cadenas de filiales, localizadas en todo el mundo occidental, las grandes empresas internacionales de los países capitalistas más desarrollados llevan a cabo una proporción elevada de las exportaciones de sus propios países y también de los países en donde operan, especialmente de los subdesarrollados o dependientes. Esto mismo sucede con las importaciones: una buena parte de las compras de los países más desarrollados se efectúan por las mismas empresas multinacionales, las cuales también llevan a cabo en parte importante las importaciones de los países en que tienen establecidas filiales, y muy especialmente las de los países dependientes.
De esta manera, las grandes empresas multinacionales norteamericanas realizan una proporción elevada de las exportaciones e importaciones de los Estados Unidos y también de los países de la América Latina, de Australia y aún de los países europeos. Más todavía: una parte importante de las exportaciones y de las importaciones realizadas tienen lugar dentro del propio sistema formado por la matriz y sus filiales. Se estima que de las exportaciones e importaciones totales de los Estados Unidos cuando menos un 25% tiene lugar entre las matrices de las empresas norteamericanas y sus filiales en el mundo. Una situación semejante se presenta con el comercio internacional del Japón, de Francia, Gran Bretaña y Alemania Occidental.
Es dentro de este marco que se realiza la mayor parte del comercio de los países dependientes. La enorme producción petrolera de los países del Medio Oriente y de Venezuela es exportada por las grandes compañías multinacionales de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda: Standard Oil (N.J.), Standard Oil of California, Gulf Oil, Texaco, Shell, Mobil Oil y British Petroleum. La de minerales de hierro y metales no ferrosos del Canadá, Australia, Venezuela, Brasil, México, Chile (hasta ahora), Perú, y en países africanos se realiza por la U.S. Steel, Betlehem, American Smelting, Kennecott, American Metal, Anaconda y otras grandes empresas multinacionales. De igual manera se efectúa el comercio internacional del algodón, de los bananos, de la madera, y de muchos otros productos de gran importancia en el comercio mundial.
Las exportaciones realizadas por las empresas multinacionales en una alta proporción tienen como destino las matrices y filiales de dichas empresas. Así, las grandes exportaciones de petróleo y de minerales y otras materias primas tienen como destino las plantas de refinación y procesamiento de las propias empresas en los distintos países en que operan, siendo en realidad, movimientos de productos de una unidad a otra dentro de los sistemas de las grandes empresas multinacionales.
Dentro de este marco y mientras subsista la situación presente en que las grandes empresas multinacionales dominan la producción y el comercio internacional, existe muy poco margen para que los países dependientes lleven a cabo una política independiente de comercio exterior, que acomode a los intereses nacionales de dichos países. El factor decisivo es el interés de las empresas internacionales y no el de los países en donde se produce y de donde se exporta. Sólo desde el punto de vista estadístico se puede decir que los países del Medio Oriente y Venezuela “exportan” petróleo, o que Canadá exporta carbón y metales, o que Indonesia exporta estaño, caucho o petróleo, o que México “exporta” algodón, metales, azufre o sal, etc. Son las empresas multinacionales que dominan la producción y el comercio internacional de esas mercancías.
Exportar manufacturas
Con una idea muy legítima los países del “Tercer Mundo” han colocado en su agenda de política de comercio exterior el impulso a la exportación de productos manufacturados. Sin embargo, en esta política nuestros países se encuentran dentro de una camisa de fuerza que obstaculiza seriamente su realización satisfactoria. Más todavía se enfrentan a otra serie de problemas que viene a hacer más difícil lograr los resultados deseados. Veamos algunos de estos problemas.
A diferencia de las ventajas competitivas que nuestros países tienen en la producción de materias primas y de algunos alimentos, la producción industrial además de estar poco desarrollada, se realiza en general en condiciones de manifiesta desventaja respecto a la de los países industrializados. Con mercados reducidos, tecnologías menos evolucionadas, altos costos de capital, proliferación innecesaria de empresas, y con exageradas protecciones, no está en condiciones, en general, de competir en los mercados mundiales.
A esos inconvenientes se agrega otro que tiene una gran importancia: una alta proporción está controlada por grandes empresas multinacionales con matrices en los países más desarrollados, especialmente en los Estados Unidos. Este hecho tiene grandes consecuencias desfavorables para expansionar su mercado en el exterior. Precisemos algunas de las más notorias.
Las grandes empresas multinacionales han establecido filiales en nuestros países buscando altas tasas de utilidad, aprovechando todas las ventajas que les da su gran fuerza económica y su dominio tecnológico, así como las grandes facilidades que les otorgan nuestros gobiernos en materia fiscal, restricciones frente a la competencia exterior, fijación de precios, etc. De esta manera han establecido filiales en todos (o en una inmensa mayoría) de los países subdesarrollados para derivar de cada una las máximas ganancias. Y lo han hecho principalmente con el objetivo de abastecer el mercado cautivo de cada país en donde operan y cuando más, el de algún otro mercado cercano.
En estas condiciones las empresas multinacionales no tienen interés en que sus filiales exporten, porque es natural que no deseen que las filiales de un país, compitan con otras filiales de la misma empresa establecidas en otros países. Solamente se interesan en exportar cuando y en la medida que les resulte más económico para su sistema en conjunto complementar en algunas líneas su aparato productivo y comercial. En este caso pueden “exportar” de una filial a otra algunas partes o artículos semi-manufacturados o intermedios, como lo hacen en algunos casos dentro de América Latina o en otras regiones. Pero, en esencia, las empresas multinacionales no tienen ningún interés en que sus filiales manufactureras en nuestros países se lancen a producir para la exportación y la conquista de mercados, ya que su función específica de lograr altas utilidades en los mercados cautivos la cumplen a toda satisfacción. Además, con los altos precios con que operan no podrían hacerlo.
Los datos relativos a la América Latina son muy elocuentes en este sentido. La mayoría de las grandes compañías multinacionales norteamericanas y algunas de origen europeo y japonés, tienen filiales en los países latinoamericanos, en donde gozan de grandes ventajas monopolistas y explotan mercados cautivos, fuertemente protegidos. Es el caso de las compañías de automóviles (General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen); de productos químicos (Du Pont, Monsanto, Dow Chemical, Imperial Chemical, Celanese Corporation, Diamond Alkali, etc.); de llantas (Firestone, Goodrich, General Tire, U. S. Ruber y Goodyear); de productos farmacéuticos (Park Davis, Merck, Pfizer, Lilly, Abbot, Scheríng, Sterling Drug, Smith Kline, etc.); de equipo eléctrico (General Electric, Westinghouse, Toshiba, Sony Philips, etc.); alimentos (General Foods, Del Monte, Heinz, Nestlé, Standard Brands, Carnation, Corn Products, National Biscuit, etc.). Igual que sucede en los ramos de maquinaria, equipo de oficina, productos metálicos de hogar, cosméticos, perfumes, etc.
Como puede apreciarse, en las principales actividades industriales de la América Latina existen multitud de filiales que dominan la producción en todos los países y que están dedicadas a producir para surtir cada uno de sus mercados. En esa apretada red de intereses extranjeros no hay margen de alguna amplitud para que se pueda lograr la expansión del comercio de un país a otro. Insistimos: estas empresas no tienen interés en exportar, sino fundamentalmente de surtir sus mercados cautivos, porque de esa manera la matriz obtiene los mayores beneficios.
Una situación semejante acontece con el uso de patentes por parte de empresas independientes, cuando logran adquirirlas mediante el pago de regalías. Es conocido el hecho de que las grandes empresas que alquilan sus patentes establecen condiciones para otorgarlas, entre las que se encuentran, además una participación en el negocio, el establecimiento de límites para la cantidad producida, la fijación del mercado (generalmente sólo el del país de que se trate) y hasta la fijación de los precios a que se han de vender los productos. En estas condiciones tampoco hay margen para la expansión de las exportaciones.
El panorama, por lo tanto, no es muy halagador, si nos mantenemos dentro de la camisa de fuerza que nos imponen las grandes empresas multinacionales extranjeras. Sólo podremos avanzar en materia de comercio exterior (y en otros aspectos importantes) si rompemos esas ataduras. Antes que nada tendremos que ser dueños de nuestra economía, tanto de la producción como del comercio de nuestros productos con el exterior. Sin este requisito poco podremos lograr tanto para producir más, como para expansionar nuestras transacciones con el exterior y convertir ese comercio en un factor de apoyo para nuestro desarrollo independiente, que esa debe ser la meta que nos propongamos. Comerciar por comerciar no tiene sentido, si no es un medio para acelerar y fortalecer el progreso nacional.
Para cumplir con ese propósito a plenitud, no queda otro camino que poner en orden la casa: controlar nuestra riqueza, organizar a los productores para que produzcan más y mejor y a menores costos, organizar el esfuerzo de exportación, romper con los obstáculos que nos mantienen aprisionados, ampliar nuestros mercados existentes y abrir nuevas salidas a nuestros productos sin otras consideraciones que el progreso del país, dentro de un marco de amistad y solidaridad con todos los pueblos del mundo.♦